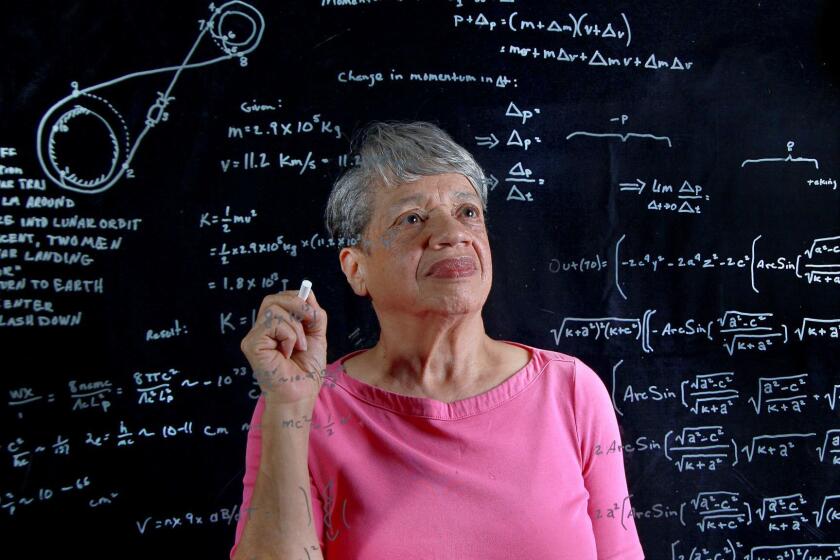- Share via
Blanca López se estaba ahogando. Sus pulmones se llenaron de líquido y una máscara sobre su boca y nariz la llenaron de oxígeno. Jadeó, levantó los brazos y se lo quitó de un tirón.
Un monitor emitió un fuerte sonido y luego se fue apagando cuando López, infectada con el coronavirus, perdió el conocimiento.
Su corazón y su cerebro, privados de oxígeno, se debilitaron. Las células de sus vasos sanguíneos que mantienen la presión comenzaron a morir. Sus riñones se ralentizaron. Sintió que la habitación se volvía oscura y silenciosa.
Una enfermera entró corriendo y apretó un botón en la pared. Código Azul sonó en toda la unidad de cuidados intensivos del quinto piso del centro médico Adventist Health Glendale.
Los especialistas corrieron a la habitación 4506. Se pusieron cubrebocas y protectores faciales. Trataron de introducir aire en los pulmones dañados de López con una bolsa respiratoria.
El Dr. Leo Shum, vestido con un traje ventilado y capucha, se colocó en la cabecera de la cama. Introdujo un tubo por su garganta hacia la ramificación de sus pulmones.
El zumbido constante de un respirador trajo una calma familiar a la habitación. Intubada, López yacía ligeramente elevada sobre su espalda, sedada y químicamente paralizada.
Había sido ingresada el 7 de agosto y, durante dos semanas, el COVID-19 había apretado más. Le habían dado medicamentos y tratamientos; la pusieron boca abajo. Pero nada funcionó.
Shum se había quedado sin opciones. Le envió un mensaje de texto a un colega del Centro Médico Ronald Reagan de UCLA.
Hola Dr. Benharash. Este es Leo Shum, uno de los intensivistas del Centro Médico Adventista de Glendale. Esperaba hablar con usted sobre una paciente con COVID para una posible ECMO.
Shum había utilizado una abreviatura común, ECMO, para un dispositivo médico que proporciona oxigenación de membrana extracorpórea. Descrito por algunos como diálisis para los pulmones, ECMO, por sus siglas en inglés, funciona con el mismo principio que una máquina de derivación corazón-pulmón, pero los pacientes pueden permanecer en este tratamiento durante semanas.
Para los más enfermos de COVID-19, la ECMO se ha convertido en una opción final y, desde el inicio de la pandemia, un equipo de médicos y enfermeras de UCLA ha utilizado el dispositivo cuando los respiradores ya no son suficientes.
“Los médicos tienen una opción”, señaló el Dr. Vadim Gudzenko, intensivista de UCLA, “o recurrir a ECMO como una apuesta difícil, o mantener el rumbo y ver qué sucede”. Pero según su experiencia, los pacientes con este tratamiento habrían muerto sin él.
De los 39 pacientes con COVID-19 que se sometieron a ECMO en UCLA, 15 se recuperaron y fueron dados de alta, 12 murieron, ocho todavía están en la máquina y cuatro permanecen en el hospital, expuso Gudzenko. Infección, insuficiencia orgánica, accidente cerebrovascular y hemorragia profusa son las causas de mortalidad.
ECMO es arriesgado. Pero era la única esperanza de Blanca López.
Tres semanas antes, López había llamado al Dr. Razmik Ohanjanian, su médico de cabecera durante 25 años. Estaba congestionada y tenía dolor de cabeza y de garganta.
Ella y su familia vivían en dos casas a la sombra de palmeras junto a la autopista 5 en Glendale. López, de 48 años, compartía una casa con su madre, su padre y su hijo mayor. Su madre tiene Parkinson y demencia, y su padre tiene diabetes y angina de pecho. Su hijo mayor, de 25 años, tiene retrasos en el desarrollo.
López está separada de su esposo, Arturo Juárez, quien vive en otra casa con su hijo Criztiaan, de 18 años, y su hija, Arlene, de 13. Criztiaan se describe a sí mismo como levemente autista y Arlene fue diagnosticada recientemente con dislexia.
Ohanjanian le recetó un antibiótico y un esteroide. La fiebre de López continuó y el 2 de agosto su prueba de COVID-19 resultó negativa.
López no estaba preocupada. El coronavirus no era peor que la gripe, creía; sus síntomas eran exagerados por políticos que utilizaron el miedo a la enfermedad para controlar a la gente. Pero su pecho estaba oprimido, le dolía la respiración. Pensó que estaba teniendo un ataque de asma, el primero en casi cinco años.
Se le hizo la prueba de nuevo y el 7 de agosto los resultados dieron positivo. Ohanjanian le indicó que fuera a la sala de emergencias. Pero ella no quiso.
Los mexicanos que ingresan al hospital con COVID-19, dijo, salen muertos, con los pies por delante.
Esperando dentro de una carpa en el estacionamiento adventista de Glendale, López agarró una pequeña bolsa que contenía ropa, artículos de tocador y un tablero de escritura blanco que compró en Dollar Tree. Hablar ya era difícil.
Estaba segura de que la había contagiado su esposo, quien se había infectado por su tío, a quien lo había contagiado su hija, quien se había enfermado por una mujer que estornudaba sin cubrebocas mientras ordenaba pizza en Costco.
Sentada sola, trató de no tener miedo. Había superado muchas cosas en su vida: dejar a su primer marido, conseguir un trabajo en Costco, aumentar las ventas de membresías y dejar de trabajar en 2013 después de una cirugía de pie.
Ella rastreó su fuerza interior hasta la infancia cuando tradujo para sus padres, que solo hablaban español. Solía subirse al mostrador de su banco en Glendale y explicar lo que necesitaba su madre.
El hospital asignó a López una cama en una unidad de telemetría para pacientes con COVID-19. Dos pequeños tubos, parcialmente insertados en sus fosas nasales, le proporcionaron un flujo constante de oxígeno.
Con cada inhalación, el aire fluía hacia las ramas de sus pulmones y terminaba en los alvéolos, casi 500 millones de sacos de aire rodeados de capilares, donde se produce un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono.
Pero el virus estaba asfixiando los alvéolos, uno por uno, por lo que López respiraba más rápido y necesitaba una mayor concentración de oxígeno.
Estaba preocupada por su familia. ¿Quién recordaría a sus padres que se tomaran los medicamentos o vigilaran lo que comen? ¿Quién mantendría a sus hijos encaminados en la escuela?
Su esposo acababa de dar positivo y estaba en la habitación contigua a la de ella. Se imaginó al personal de servicios sociales dividiendo su hogar.
Agarraba un rosario blanco que le había dado el capellán del hospital. Le comentó que había sido bendecido con agua bendita. “Cuando te sientas sola, no lo estás. Dios está contigo”, le dijo.
Vio a pacientes que llevaban máscaras de oxígeno y le indicaron que se pusiera una. Trató de tomar tanto oxígeno como pudo, pero estaba cansada y asustada, lo que hizo que su respiración fuera más superficial y rápida.
A medida que sus niveles de oxígeno continuaban cayendo, una enfermera le explicó el siguiente paso: una máscara más grande. Relájate, dijo, mientras la colocaba sobre la nariz y la boca de López. Respirará por ti. Solo síguelo.
“No puedo”, dijo López. “No puedo”.
Ella entró en pánico y se lo quitó de un tirón. El monitor de la cabecera hizo un fuerte sonido.
La habitación se oscureció y se quedó en silencio.
En el centro médico de UCLA, el Dr. Peyman Benharash estaba reparando un aneurisma aórtico cuando llegó el texto de Shum de Glendale Adventist. Una hora más tarde, Benharash llamó a Shum.
Estuvieron de acuerdo en que la ECMO podría salvarle la vida a López, pero querían darle un poco más de tiempo en el respirador.
A primera hora de la tarde, López no había mejorado y a Shum le preocupaba que el funcionamiento del respirador en alto durante demasiado tiempo dañara permanentemente sus pulmones.

Benharash estuvo de acuerdo y notificó a su equipo.
“Ella nos necesita”, dijo. “¿A qué hora podemos irnos?”
Dos paramédicos, una enfermera, un terapeuta respiratorio y Stephanie Bland, especialista en ECMO, se reunieron en el sitio de ambulancias. Benharash conducía su propio auto. Se le unieron dos residentes.
La ambulancia, con sirenas y luces en las calles laterales, atravesó el tráfico vespertino y aceleró a lo largo de la autopista sobre el Paso de Sepúlveda, a través del Valle hasta Glendale.
Para cuando llegaron, con la camilla repleta de equipo, Benharash se estaba instalando dentro de un campo estéril que el hospital había establecido en el pasillo. Se frotó y se puso una capucha ventilada que olía a desinfectante. Con doble guante y doble bata, entró en la habitación de López.
Bland siguió con la máquina de la ECMO, un conjunto de tubos de plástico, circuitos, válvulas y pantalla digital de aspecto extraño.

López estaba inconsciente e inmóvil, ligeramente inclinada en su cama. Su pecho subía y bajaba al ritmo del respirador. Los medicamentos habían comenzado a diluir su sangre, haciendo que las plaquetas fueran menos viscosas y minimizando la probabilidad de que coagulara cuando entrara en la máquina.
Benharash pidió que se bajaran las barandillas de la cama y que colocaran a López en posición plana. Tenían dos minutos antes de que sus niveles de oxígeno comenzaran a caer.
Él y un residente utilizaron ultrasonido y una extracción de sangre para localizar las venas a ambos lados de la ingle de López.
Reflejándose, hicieron dos cortes e insertaron una serie de tubos que ensancharon progresivamente la circunferencia de los vasos sanguíneos, que se desgarrarían si no se dilataban lo suficiente. La pérdida de sangre sería catastrófica.
Luego, Benharash tomó un tubo largo, una cánula, con el diámetro de un bolígrafo Sharpie y comenzó a empujarlo en su vena derecha, casi dos pies, hasta el atrio de su corazón. Agarrado en el extremo opuesto, se llenó de sangre. La residente introdujo una cánula más corta en su lado izquierdo.
Bland le entregó a Benharash dos tubos de la máquina ECMO y se aseguró de que no hubiera burbujas de aire en el sistema.
“Está bien, estamos listos”, dijo Benharash. “Continuemos”.
Quitaron las abrazaderas y Bland puso en marcha la bomba dentro de la máquina de ECMO.
A las 7 a.m. del día siguiente, López yacía en coma inducido médicamente. La habían transportado la noche anterior al centro médico de UCLA, donde un equipo de ECMO podría atenderla.
La enfermera de López, Lindsay Brant, abrió las persianas de la habitación 7413 y miró por una ventana hacia la luz de la mañana que iluminaba los vecindarios al oeste de Gayley Avenue.
Su nueva paciente yacía bajo una sábana y una manta blancas. Puños de tela suave sujetaban sus muñecas. Casi 10 tubos fueron introducidos al cuerpo de López. Se le colocaron electrodos en su piel.
Las líneas y los catéteres formaban un arco de casi 10 pies a través de una puerta abierta hacia un pasillo, donde el personal evaluaba a los pacientes y administraba los medicamentos sin tener que ponerse el equipo de protección personal y entrar a la habitación.
A los pies de su cama estaba la máquina ECMO, con el monitor hacia afuera, su bombeo dejaba escapar un ronroneo constante.
Una serie de puntos a través de la piel aseguraban las cánulas a los muslos de López. A través de una de ellas, la sangre de color rojo oscuro fluía a un galón por minuto hacia la máquina, donde avanzaba junto a una delgada lámina de caucho de silicona. Las moléculas de dióxido de carbono y oxígeno cambiaban de lugar, al igual que lo hacen en los alvéolos, y la sangre regresaba a su cuerpo a través de la otra cánula, de un rojo más brillante y más claro.
Brant acababa de comenzar su turno. El COVID-19 y la ausencia de apoyo familiar habían hecho de la enfermería una relación más intensa de intimidad y confianza. Pero la ECMO agregó otra dimensión: el tiempo.
Una vez en la máquina, los pacientes tardan semanas en recuperarse, si es que lo hacen.
López necesitaba que la despertaran. Su equipo médico tenía que saber si había sufrido daño cerebral debido a la falta de oxígeno.
Levantándose de las profundidades de la sedación, López respondió a las solicitudes. Abrió los ojos y parpadeó. Cerró los puños y movió los dedos de los pies. Pero el virus hizo estragos en su interior. Sus signos vitales eran erráticos.
Al día siguiente comenzó a estrellarse. A medida que su frecuencia cardíaca, presión arterial y nivel de oxígeno caían, las líneas de las cánulas empezaron a saltar y a sacudirse.
Brant lo había visto antes. El tratamiento de COVID-19 requiere secar los pulmones. Se recetan diuréticos, pero extraen líquidos del cuerpo. López también estaba sangrando en los sitios de la cánula y necesitaría una transfusión.
Con su sistema circulatorio fallando, la máquina ECMO se estaba ahogando sin suficiente sangre para pasar por la bomba. Brant quería suspender los diuréticos, pero se le desaconsejó.
En cambio, intentó cambiar la posición de López. Elevar un muslo o inclinar la cadera puede dirigir más sangre a la máquina.
Brant recibió instrucciones de disminuir el sedante que mantenía baja su presión arterial y de administrarle un medicamento que la elevaría.
López, menos sedada, se inquietó. Todavía estaba intubada y Brant sabía que podía sentir el tubo en la boca, la garganta y un ligero empujón y tirón de aire en sus pulmones pegajosos.
Sin darse cuenta de que la máquina ECMO estaba respirando por ella, López jadeó, fuera de ritmo con el respirador. Su pecho palpitó. Su cuerpo se estremeció y sus niveles de oxígeno cayeron aún más.
Brant tuvo que cambiar de rumbo y restaurar los sedantes.
El virus no se estaba rindiendo.
Criztiaan, el hijo de López, había perdido la esperanza. No había visto a su madre en semanas.

Al salir de la casa familiar, escuchó el tráfico en la autopista. Quería visitarla, pero la unidad de COVID-19 no lo permitía. Llamó hasta tres veces al día, pero siempre era lo mismo.
“Está estable”, respondió una voz al otro lado de la línea, “pero aún no ha mejorado”.
La vida en casa había cambiado mucho sin ella. Su abuela comía menos. Su abuelo se atragantó con café y donas. Su hermano vivía de sodas y sopas de fideos.
Criztiaan no sabía qué hacer. Dejó los videojuegos. Tomó su guitarra y escuchó sus bandas favoritas: Metallica, Megadeth, Slipknot. Perdido en sus mundos de caos, encontró el suyo un poco menos desesperado.
Sintió que sus sueños para el futuro se desvanecían. Sobrevivir y cuidar de su familia era todo lo que había.
El virus, creía, había sucedido porque Dios quería humillar a la gente por destruir el planeta. Dios quería despertarlos.
“Incluso antes de que esto sucediera, no confiaba en el mundo”, comentó. “No creo que lo haga nunca, lo cual es bueno. Me mantiene a salvo”.
Luego, el 9 de septiembre, el hospital llamó por teléfono a su padre, quien no entendió. Criztiaan volvió a llamar y el teléfono sonó.
Nadie contestó.
López se había estabilizado. Desde hace días, su historial dice NAEO, lo que significa en español: no hay eventos adversos durante la noche. Los cambios de presión arterial y frecuencia cardíaca se habían moderado. Tenía una traqueotomía y había dejado de luchar tanto con el respirador.
La máquina ECMO ya no era necesaria.
Cuando la enfermera practicante Susan Valentine comenzó a trabajar a las 6 a.m. del 9 de septiembre, López estaba tranquila. Su nivel de oxígeno era bueno. Valentine envió un mensaje de texto a Benharash.
Buenos días, quiero seguir adelante y decanular (pondré suturas en ambas ingles) temprano si está de acuerdo.
“Está bien”, respondió. “Quítala”.
Valentine puso a López en un sueño profundo. Ella y un colega cortaron las suturas que sujetaban las cánulas. Tomaron los extremos y extrajeron los tubos de las venas.
Durante 20 minutos, presionaron sus palmas contra los sitios de sangrado y luego, con un punto en cada ingle, cerraron las heridas.
La sangre había empapado las sábanas y Valentine les dijo a las enfermeras que esperaran a limpiar durante al menos dos horas. No quería arriesgarse a empujar a López.
Para las rondas de las 8 a.m., López se veía mejor y, durante el resto de la mañana, Valentine la monitoreó. Los números a las 11 a.m. eran buenos. Sus niveles de oxígeno y dióxido de carbono estaban dentro de los límites. Su nivel de pH se mantuvo estable.
“Esto es genial”, se dijo Valentine. “Hicimos lo correcto”.
Pero el virus no había terminado con López. Sus pulmones absorbían oxígeno, pero habían dejado de descargar dióxido de carbono. Su sangre, saturada de gas, se volvió ácida. Las funciones de las células y las enzimas se estaban volviendo locas.
Sus músculos ardían con ácido láctico. Sus fosas nasales se ensancharon. Sus hombros subían y bajaban con su pecho.
Una enfermera llamó a Valentine, quien se sorprendió por lo que encontró. Pidió una radiografía de tórax, un alcance de los pulmones de López y un ecocardiograma. Un análisis de sangre a las 3:30 p.m. confirmó la mala noticia.
El nivel de dióxido de carbono en la sangre de López era tan alto que no se podía medir con precisión. El nivel de pH estaba cayendo. Su corazón se aceleró, más de dos latidos por segundo.
Valentine no iba a perder a López. Llamó a Benharash. Necesitaba volver a insertar las cánulas.
El equipo inyectó bicarbonato para neutralizar la acidez de su sangre. Le dieron medicamentos para aumentar la presión arterial. Subieron el respirador. Pero ninguna de estas medidas fue sostenible.
“Sabíamos que, si no la volvíamos a poner en ECMO, no sobreviviría la noche”, dijo Valentine, “o hasta que su familia pudiera llegar aquí”.
Llamó a Criztiaan. No quería que la única llamada que recibiera la familia fuera la noticia de la muerte de López.
“Tu mamá no está bien”, le explicó.
A las 4 p.m. Benharash salió a atenderla. Se puso el equipo de protección personal y realizó una rápida evaluación. El equipo tuvo que decidir si tratar de salvar su vida era el camino correcto a seguir. ¿Había ocurrido demasiado daño interno? ¿Estaban prolongando una vida cuando ya era demasiado tarde?
Benharash sabía que conectar a un paciente con ECMO por segunda ocasión rara vez resultaba positivamente, pero también sabía que la muerte de López pondría en peligro a su familia. El equipo decidió seguir adelante.
Benharash y un residente insertaron nuevas cánulas. Las líneas estaban conectadas y el equipo encendió la máquina. El familiar ronroneo del bombeo llenó la habitación.
Valentine dio un paso atrás y vio cómo la sangre rojo oscuro se volvía brillante en la máquina. Como cristiana, ora todas las mañanas por sus pacientes con ECMO por su nombre. “Por favor”, dice, “déjelos recuperarse si es la voluntad de Dios”.
Luego se pone a trabajar, sabiendo que la fe y la voluntad de Dios pueden no ser suficientes.
Días después, López abrió los ojos y se preguntó dónde estaba. La habitación se encontraba a oscuras. Todo era confuso y, en este extraño crepúsculo, pensó en Dios.
“Sé que no me vas a dejar ir”, oró. “Sé que me vas a aferrar”.
Se preguntó qué había sido de su rosario blanco, el que sostenía cuando ingresó a la unidad de cuidados intensivos del hospital adventista de Glendale.
Una mujer estaba cerca. Era hermosa, pensó López, y muy joven. Dijo que era su enfermera.
Ella le pidió a López que se quedara quieta, mientras alguien más comenzaba a levantar una fina capa de plástico que cubría las cánulas. Estaban cambiando los vendajes.
López trató de no retorcerse. Sintió las ataduras de las muñecas y miró alrededor de la habitación. Dos tubos de plástico, llenos de su sangre, se introdujeron en una máquina al pie de la cama. La enfermera dijo que estaba respirando por ella.
López comenzó a sentirse incómoda. Su boca nunca se sintió tan seca, tan en carne viva. ¿Qué había dicho Criztiaan? Que morir de sed es peor que morir de hambre.
Recordó el tablero de escritura que había empacado. Escribió su pregunta con letra perfecta y puntuada: ¿Puedo tomar un poco de agua?
Pero Brant, su enfermera ese día, dijo que no: sus pulmones debían permanecer lo más secos posible. Brant le ofreció un aerosol, luego una pequeña esponja para limpiar la boca.
López trató de ser cortés. Dio unos golpecitos con la pluma en la pizarra. ¿Puedo tomar un poco de agua?
Brant no lo permitiría, por lo que López le suplicó a un médico, quien accedió a un trozo de hielo cada hora y luego cada 15 minutos.
Cuando Brant levantó uno en una cuchara, López frunció el ceño. “¿Qué ocurre?”, preguntó Brant.
“No es una pieza muy grande”, dijo López con la boca.
El cuerpo de López se estaba curando, pero estaba traumatizada y asustada.
Los pacientes, privados de oxígeno y reanimados por respiradores o ECMO, no confían en las máquinas. Ansiosos, hiperventilan, lo que reduce el oxígeno y aumenta la angustia. Los medicamentos tampoco ayudan. Inhiben la respiración.
Su trabajadora social, Cathy Levenstein, entró a la habitación en PPE y le pidió a López que la mirara. “Estás a salvo”, dijo ella. “Te estamos cuidando bien”.
Con un tono tranquilo y mesurado, ayudó a López a relajarse. Concéntrese en lo que le rodea, incluso en la televisión, aconsejó Levenstein: Esté presente y atenta.
Pero Levenstein sabía que López necesitaba más. “¿Quieres a tu familia?”
El hospital hizo una excepción a la regla de un solo visitante y permitió que Criztiaan y su abuela vieran a López juntos. Se ajustaron las máscaras y entraron en su habitación. Las persianas estaban cerradas, por lo que no había forma de saber si era de día o de noche.
“Su familia está aquí”, dijo la enfermera.
Criztiaan creyó ver a su madre sonreír. Animó a su abuela a que se acercara. Tomó la mano de su hija. Preocupado de que pudiera derribar algo, Criztiaan la estabilizó.
Después de cinco minutos, cambiaron de lugar. “Te quiero mucho”, le dijo Criztiaan. “Vas a superar esto”.
Pero al mirar la máquina ECMO y los tubos llenos de sangre de su madre, lo dudó.
Nadie esperaba que la máquina fallara.
Pero su bomba, levitada magnéticamente, funcionando a 50 revoluciones por segundo, era tan delicada que un coágulo de sangre podría atascarla.
A última hora de un miércoles por la noche, su ronroneo constante se convirtió en un staccato metálico duro como el rechinar de los engranajes de un automóvil. Un rotor interno se había atascado mientras la bomba exterior aún giraba.
Las alarmas sonaron. El flujo de sangre de López se detuvo.
El hospital tenía una máquina auxiliar en el pasillo y dos miembros del equipo médico la llevaron rápidamente a la habitación de López. Intercambiaron unidades, aplicaron abrazaderas, trazaron líneas (de rojo a rojo, de azul a azul) y giraron el interruptor que puso en movimiento la nueva bomba.
La sangre comenzó a circular de nuevo.
Diez días después, López tuvo fiebre. Alcanzó un máximo de 102. Su recuento sanguíneo de glóbulos blancos aumentó y, una vez más, su presión arterial y sus niveles de oxígeno disminuyeron. ¿Había vuelto a contraer el virus?
Una prueba reveló una infección bacteriana. La sepsis había comenzado y, si entraba en las cánulas, tendrían que cambiar o descontinuar la ECMO. Se le recetó una serie de antibióticos.
A pesar de tales contratiempos, López siguió mejorando. Su mente se volvió más clara. Se sacudió el delirio que los pacientes, asediados por luces, alarmas y demandas diurnas y nocturnas suelen experimentar en la unidad.
Aún conectada con ECMO, comenzó a caminar por el pasillo, 60 pies la primera vez, acompañada de Brant, otra enfermera, un fisioterapeuta y un especialista que empujó la máquina frente a López.
“Fue un poco impactante para todos nosotros”, recordó Brant. La fuerza central de López parecía no haber disminuido.
Benharash un día pasó por su habitación y vio a una paciente que no reconoció. Las enfermeras le dijeron que era López. Se había puesto su brillo de labios con sabor a pera.
Más tarde, dejó que Brant le cepillara el pelo. Durante semanas estuvo atado y López necesitaba ayuda para terminar con los nudos del cabello. Quería verse a sí misma como alguna vez fue, sana y orgullosa.
Pero ella se preocupó. Criztiaan había llamado para decir que el abuelo solo estaba comiendo donas y que no tenían suficiente dinero para la compra de alimentos.
Había recibido un aviso de que estaba atrasada en el pago de su automóvil y se preguntaba si Medicare y Medi-Cal pagarían esta hospitalización.
Pensó en su rosario blanco. Ella y Brant habían mirado en la pequeña bolsa, pero no pudieron encontrarlo.
El 15 de octubre, a López le retiraron la ECMO por segunda vez y, cuando su presión arterial y sus niveles de oxígeno se estabilizaron, la trasladaron a otra unidad del hospital.
Gudzenko, el intensivista que había observado el progreso de López, recibió la noticia de un colega. Rompiendo los protocolos COVID-19, levantó una mano y se dieron palmadas.
“Esta batalla constante entre la vida y la muerte nos vuelve analíticos y pragmáticos”, diría más tarde. “Tenemos que serlo. No se puede morir con todos los pacientes, pero a veces lo hacemos”.
Solo que ahora habían ganado. Habían vencido a lo peor del virus.
Seis días después, le quitaron la sonda de alimentación a López. Pidió Fetuccini Alfredo de pollo, chícharos y maíz, una ensalada y tarta de chocolate. Apenas lo tocó, pero tomó una foto.
Ohanjanian, su médico de cabecera, transfirió a López a Glendale Adventist para su rehabilitación. Cuando llegó al hospital, notó debilidad y temblores en su lado derecho. Ordenó una tomografía computarizada y mostró un infarto del lóbulo parietal izquierdo. López había sufrido un derrame cerebral.

Ohanjanian había sido testigo de esto antes con pacientes con COVID-19. López había estado tomando anticoagulantes, pero el coronavirus aumenta la viscosidad de la sangre. Un coágulo podría haber cortado el oxígeno a su cerebro.
Trató de tranquilizarla.
Criztiaan estaba agradecido de que su madre se estuviera recuperando. Quería agradecer a todos los que habían arriesgado sus vidas para salvar la de ella. Le envió un mensaje de texto a Levenstein, el trabajador social del Centro Médico de UCLA.
Pasé meses deprimido y teniendo innumerables crisis mentales porque tenía miedo de que mi mamá muriera, pero todos ustedes pusieron fin a eso y pensé que sería bueno hacerles saber que no solo están salvando vidas todos los días, sino que están brindando cantidades inimaginables de alegría a las familias que han pasado por mucho dolor emocional.

Cuando visitó a López en Glendale Adventist, notó que había perdido mucho peso. Se sentó a su lado. Sosteniéndola de la mano, trató de no llorar. Creía que mostrar emociones lo debilitaba y aún tenía que sostener a su familia.
Sin embargo, se le humedecían los ojos.
El 12 de noviembre Blanca López se fue a casa. Su padre conducía y López se acomodó en el asiento del pasajero y sostuvo un tanque de oxígeno portátil. Su rehabilitación fue completa. El derrame fue leve.
Había pasado 14 semanas en dos hospitales y 51 días en una máquina de la que pocas personas habían oído hablar, para una intervención que podría costar más de $1.1 millones. Con tanta gente muriendo de esta enfermedad, se preguntó por qué tenía tanta suerte.

El sol se estaba poniendo y el aire exterior se sentía fresco. Dijo que quería una Big Mac, patatas fritas y un refresco Dr Pepper.
Nadie dijo que no.
Tan pronto como no necesitara oxígeno y pudiera pararse frente a una estufa, dijo, prepararía la comida favorita de los niños, camarones al mojo de ajo y patas de cangrejo, arroz, pimientos amarillos y sopa casera.
No más donas para el abuelo.
Una semana después, revisó la pequeña bolsa que había llevado al hospital hacía tanto tiempo. En el fondo, enredado con una pulsera, una cadena de oro, pendientes y dos anillos, encontró el rosario blanco.
Para leer esta nota en inglés haga clic aquí
Suscríbase al Kiosco Digital
Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.
Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.